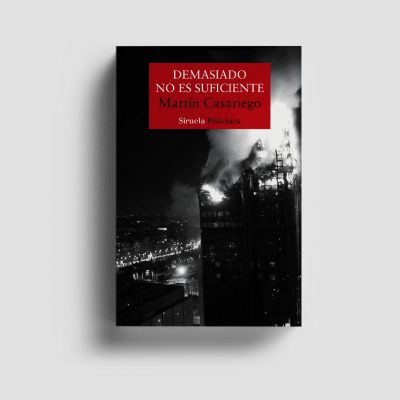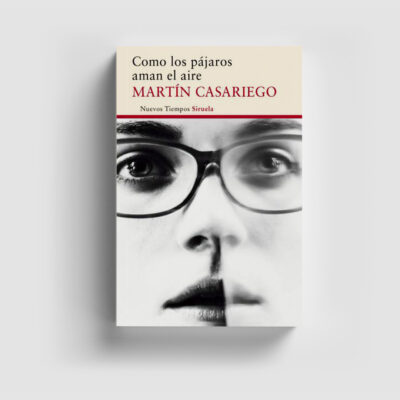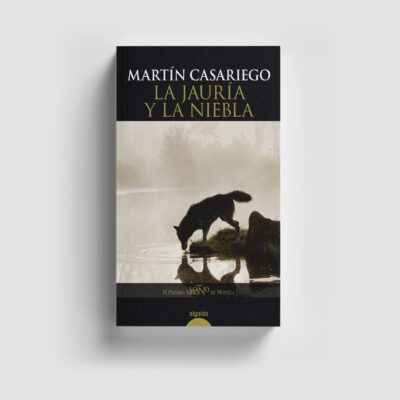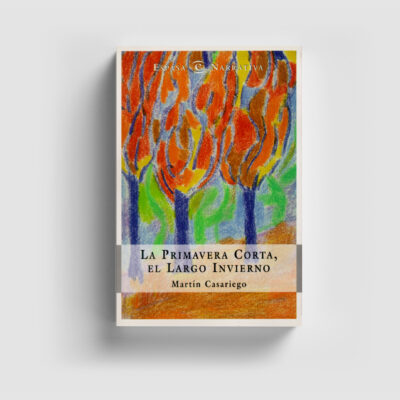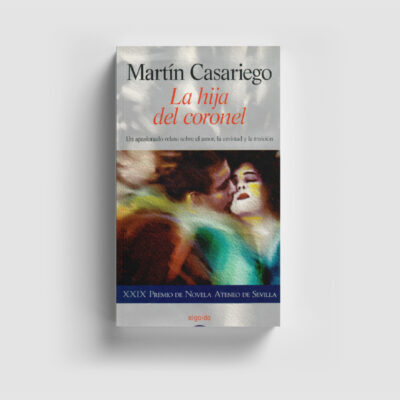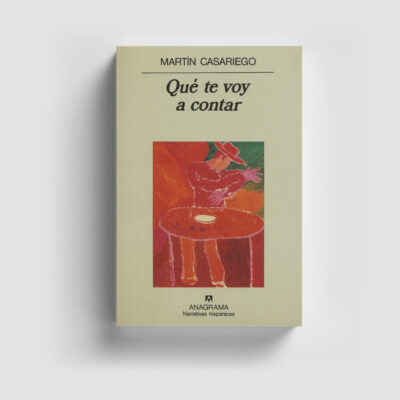NOVELA JUVENIL
Qué poca prisa se da el amor
Anaya, 1997
Alejandro es un excelente estudiante, que sin embargo ha sacado un 0,5 en selectividad, por lo que tiene que quedarse en verano estudiando. Como ya sabe todo, se distrae leyendo libros de etnología, viajes y exploraciones, y se lamenta de no haber vivido todavía una historia de amor sin darse cuenta de que ya ha empezado a vivirla: Maite, la chica que acude a limpiar todas las mañanas a su casa, para ahorrar dinero y poderse pagar los estudios, tiene problemas con su novio y ha empezado a fijarse en Alejandro.
Visión personal
La empecé nada más terminar La hija del coronel. Necesitaba hacer una novela diametralmente opuesta; frente a la turbiedad del mundo legionario y melillense en la época franquista, la limpieza y aparente despreocupación de unos jóvenes estudiantes; frente a las aventuras de José, sus situaciones extremas, el riesgo de la muerte violenta, la tranquilidad de la vida de Alejandro, cuyos sobresaltos y emociones son únicamente sentimentales, interiores; frente al aire de tragedia clásica de la historia de María y el legionario, la ironía, el humor y la ternura casi infantil. Eso convertía el proyecto en un reto: conseguir mantener el interés y la atención del lector con muy poca cosa, sin ases en la manga, sin golpes de efecto. Para ello era doblemente importante el lenguaje, los hallazgos expresivos, el juego del narrador, que se entromete algo en la historia que está contando. Sé que para algunos esta novela puede parecer poca cosa; otros lectores, en cambio, comprenderán las dificultades que entrañaba. A Maite y a Alejandro les pasa lo que nos ha pasado a todos: son víctimas de algunos malentendidos, o de su orgullo e inseguridad, fingen, no se atreven a expresar lo que piensan ni lo que sienten e incluso dicen lo contrario, ocultan su interés por el otro. Él se enamora de una chica que tiene novio y tiene que hacer algo por conquistarla, a ella le empieza a gustar otro y tiene que pasar el desagradable trago de romper con su pareja, se emocionan y se creen que la vida les va en este empeño… No es una casualidad que el nombre de la protagonista coincida, primer apellido incluido, con el de la mujer más importante de mi vida. Cuando escribía Qué poca prisa se da el amor, estaba llegando esa tortuga por la que el impaciente Alejandro suspira, veinte años más tarde de lo que le llega a él. Ésa era una de las paradojas que me divertía mientras la escribía: somos mucho más impacientes a los quince años, cuando tenemos mucho más tiempo por delante, que a los treinta y cinco…
Críticas
Primer capítulo
Una mosca se posa en su antebrazo izquierdo. Sin apartar los ojos del libro, de un rápido manotazo, Alejandro la envía a un mundo mejor, en el que, entre otras cosas, es posible que no existan Alejandros matamoscas, y, distraídamente, sin interrumpir la lectura, la arroja al cenicero, donde se une al cadáver de otro molesto díptero. Es cuestión de práctica.
Alejandro está hasta las narices: todo el año estudiando como un cerdo, y le cargan la selectividad. A él, que sacó las mejores notas de la clase. ¿Y a quién han aprobado? Pues a todos, incluido al gamberro de Eugenio, más tonto y no nace, o a lo mejor sí nace, pero entonces sería la oveja clónica ésa, Dolly. Para Alejandro, los exámenes ni se los han mirado, han puesto las notas a voleo. Si no, ¿cómo es posible que él salga contento y saque un 2,4, y el memo de Eugenio le mire con cara de cordero degollado y saque un 7,4, la nota más alta de la clase?
En fin. Enfadarse no vale de nada, está demostrado. Menudo mes de agosto le espera: en Madrid, sudando la gota gorda, mientras sus padres se pegan la gran vida en la playa, con su hermano, el pesado de Alfredo. Sus padres le han dejado para que estudie. Claro, qué listos: si fuera un pinta, como Eugenio, o como Jaime Palancar, doctor en billares, entonces, ni en sueños le iban a dejar la casa para él. Pero Alejandro, que es una especie de sabio siempre-en-Babia, que viaja constantemente, aunque sólo con sus libros abiertos, como si fueran alfombras mágicas, ¿qué peligro tiene? ¿Qué orgía va a montar, si lo que le gusta es leer? Se podría haber ido a la playa, sí, pero su madre es un poco histérica, y su padre lo mismo de lo mismo, y como han leído un artículo sobre la proliferación de robos de pisos en verano, no les ha parecido del todo mal que el chico se quede estudiando. El chico, Alejandro, es lo que en el fondo y en la superficie quería, porque el sol, la arena, los señores enseñando sus impúdicas panzas y las señoras mostrando sus rollos de grasa sobrante, y lo de arriba, que algunas no se cortan, los niños tirando la arena encima de las toallas y de los bañistas, los musculitos horteras luciendo sus cachas aceitadas, las niñas pijas en bikini-quiero-y-no-quiero diciendo no sé, a mí, es que no lo veo, o sea, no sé cómo decirte, y los turistas, hay que verlos, en fin, el verano, no es que le emocione. Sus viejos dicen que Alejandro es demasiado negativo, pero claro, eso es muy relativo. A lo mejor consideran positivo a su hermano, que la verdad, hay que reconocerlo, siempre está de buen humor, el melenas, el capricho de las nenas, con su coleta y su ropa molona, ¿cómo no va a estarlo, si todo le va bien, si no pega ni golpe y aprueba, tiene dos novias, menudo cínico, y no le pillan? Y no es que su hermano le caiga mal, en realidad le cae bien, pero bueno, un mes separado de su familia será altamente beneficioso a escala personal, después de diecisiete años de convivencia ininterrumpida, si no contamos esas cuatro semanas dedicadas a aprender inglés.
Alejandro empieza a leer un pasaje sobre Bruce, un explorador británico que recorrió parte del Nilo Azul un siglo y medio después que el portugués Paez, y al que no creyeron a la vuelta, de igual manera que él había tildado al luso de embustero. Alejandro ya está viajando, a otros continentes, a otros tiempos… La primera vez que, en Gondar, Bruce vio al visir Ras Michael, estaba arrancando los ojos a unos cautivos… Alejandro cierra los suyos. En ese instante, suena el timbre, y Alejandro se acuerda de que es el primer día en que va a venir una señora de la limpieza. Viene recomendada a través de otra asistenta, la de la tía Irene. Seguro que es de cuarenta y muchos, gorda, con cara de gallina clueca y voz chillona y avinagrada. Bueno, no seamos tan hipernegativos, a ver si al menos tiene mejor humor que la de la tía Irene.
Cuando Alejandro abre la puerta, en un primer momento cree que la chica se ha equivocado; tiene su edad, más o menos, va vestida de calle -bueno, tampoco iba a ir uniformada, qué se había pensado-, y lo cierto es que su aspecto es estupendo. Alejandro, no sabe por qué, baja un segundo la vista, azorado.
-Hola. Soy Maite. Tú debes de ser el señorito Alejandro.
Él no deja de advertir un cierto retintín en lo de señorito.
-De señorito nada -responde Alejandro, quizá demasiado bruscamente.
-Se nota -dice Maite, que es bastante susceptible, y decide pasar al usted-. ¿Va a dejarme pasar, o quiere que limpie por telequinesis, utilizando mi fuerza mental?
¡Empezamos bien! Ambos se miran fieramente. ¡Las espadas en alto, saltan chispas! ¿Será así como se inician las tormentas veraniegas?
-Pasa -dice Alejandro, que también se está enfadando. Odia las interrupciones. Al fin y al cabo, ¿quién se empeñó en tener servicio? ¡Su madre! El insistió en su capacidad de supervivencia, en que se las arreglaría muy bien solo, pero nada, las madres son siempre madres y mandan más que Napoleón-. Pensé que cabías por ese hueco.
Vaya, vamos a empezar a conocerle… También él es la mar de picajoso…
Maite entra en la casa, y echa un vistazo general. Impera un orden bastante aceptable, la verdad, y una limpieza notable. Mucho mejor así: si llega a ser una casa de guarros, y más después de este recibimiento, pensé que cabías por ese hueco, ¿la ha llamado gorda?, iba a durar allí un minuto.
-Su madre me ha dicho que limpie, y también que cocine algo… Por lo visto, el señorito no es lo que se dice un hacha en cuestiones domésticas. -¿Pero qué te pasa, Maite?, se dice. ¿A qué viene ser tan hiriente? Y sin embargo, añade con indisimulado sarcasmo-: Su madre ha hecho especial hincapié en la cocina.
Es como si la poseyera un demonio criticón y burlón…
-Sé llamar por teléfono, y me gustan las telepizzas, las telebaguettes, las telepaellas y cualquier comida que tenga un tele delante -realmente, Alejandro no sabe por qué está tan borde-. Y si no te importa, tengo mucho que estudiar, así que tú a lo tuyo.
Los dos se miran un instante. Maite hace esfuerzos para contenerse. ¡Pero qué tío más asqueroso! ¿Así que yo a lo mío? Igual se figura que es mejor que yo, o que hago esto por gusto. Pues nones: ella trabaja este verano para pagarse el primer curso de Derecho, porque, dicho sea de paso, no es una pija, como él, con su polo Hugo Boss y sus pantaloncitos Levis, y por desgracia no ha encontrado otra cosa.
Alejandro ignora qué le sucede. ¿Por qué está más agresivo que un escorpión? ¿Será porque se siente inseguro, será el ataque un irracional mecanismo de defensa? ¿Será que no puede sustraerse al encanto de esa mirada que le fulmina?
Por un momento, Maite sopesa la posibilidad de salir por la puerta y no volver, pero se controla. ¿Será que hay algo en la personalidad de él, o en sus ojos marrones y decididamente soñadores, que la ata, la clava al suelo de madera, le impide darse media vuelta y decir hasta nunca, imbécil?
-Ah -dice Maite-. Y creo que tampoco tiene ni idea de planchar, así que a lo mejor le plancho algo… Es una pena llevar polos de marca con el cuello arrugado…
Continúan mirándose un segundo. Ya verás, piensa Maite, la de planchas que te doy como sigas así de simpático. Alejandro piensa que, definitivamente, esa chica es una impertinente, y se siente tentado de decirle que se vaya por donde ha venido, aunque más rápido, pero ya hemos visto que hay algo que le hace callar: no es, desde luego, la más que previsible reprimenda materna vía telefónica, hijo, qué genio tienes, estás tonto, pareces tu abuela (paterna, claro), ¿cómo te vas a arreglar ahora?, ni tampoco por comodidad, porque tampoco hay que limpiar tanto como su madre se cree, hay que ver qué manía, ni por la comida, porque con el dinero que se ahorraría en la chica, tendría toda la telecomida y los congelados que le diera la gana, ni porque le planchen, ¿qué le importa ir con el cuello del polo arrugado? No hay, pues, ningún motivo de peso: Alejandro dispone de la disculpa justa para despedir a la chica antes de que empiece su trabajo, y así estar más tranquilo, leyendo sus cosas sin que nadie le moleste. Pero hay algo superior a él, una voluntad nueva y extraña, que dicta sus palabras:
-Bueno, yo voy a seguir estudiando.
-Sabe las condiciones, ¿no? Vendré lunes, miércoles y viernes, de diez a dos, y me pagará los viernes, quince mil la semana… Está claro, ¿no?
-Como el agua -dice Alejandro, a quien incomoda que Maite no le tutee, le resulta antinatural, son de la misma edad, pero allá ella si es tonta, no va a rebajarse a pedírselo.
Él se sienta a su mesa, y pronto se olvida de Maite, a la que, si no estuviera concentrado en su lectura, oiría y vería con la aspiradora, con el plumero, con la lejía y con el detergente, vaya actividad, y Alejandro ya se está imaginando al aventurero escocés caminando por el desierto, con los pies llenos de ampollas, supurando, después de haber contraído la dracontiasis, una enfermedad nilótica, un parásito que ulcera la carne… ¡Qué valor, los exploradores, arriesgar su vida, enfrentarse sin apenas medios ni armas a lo peligroso y a lo desconocido! La verdad es que a Alejandro la mañana se le pasa volando, cuando Maite limpia su mesa, levantando los libros para pasar el trapo, apenas la mira, no vaya a pensar que le gusta. Ella tampoco le hace ni el menor caso… Pasa el trapo como un robot, como una completa profesional, sin la más mínima coquetería, sin ningún tipo de concesión para la galería, con el ceño fruncido y la expresión seria, como si él no se hallara allí, o peor aún, como si lo que estuviera allí fuera algo molesto o levemente peligroso, un gato, un cactus o algo similar. A las dos en punto, ni un minuto antes ni un minuto después, con puntualidad prusiana, la muchacha se despide.
-Hasta el miércoles, Alejandro -menos mal que no le ha llamado señorito, piensa él, que al fin se ha dignado en levantar la vista del libro-. Le he dejado una tortilla de patata en la nevera, y medio pollo asado.
-Gracias, Maite -dice él, que si en esta ocasión ha apartado rápidamente la vista ha sido exclusivamente por timidez. Y como ella está más amable-: Puedes tutearme, lo prefiero.
-Como quieras, a mí me da igual.
¡Podría presentarse al Campeonato Mundial de Bordes, la tía!
-Tampoco es que yo me vaya a morir de ilusión…
-Pues eso. Hasta el miércoles.
Maite sale. Alejandro, desconcertado, se da cuenta de que, de pronto, se siente solo y abandonado. ¡Pero qué absurdo, si es casi lo mismo, si con ella apenas ha intercambiado dos palabras en toda la mañana, las imprescindibles!
Por la noche, Alejandro, que no ha salido en todo el día, y que tiene la cabeza como un bombo, porque no ha estudiado nada, pero ha leído mucho, saca la tortilla de patata de la nevera, la calienta en el microondas, y la come viendo la tele. Es el único momento en el que vuelve a pensar en Maite: la verdad es que no parece una gran cocinera. La tortilla está casi tan seca como el desierto por el que Bruce arrastraba sus pies cubiertos de ampollas, parece una piedra destinada a ser surcada por caracteres cuneiformes… Cuando acaba de cenar, apaga el televisor. No había nada interesante.
Al acostarse, Alejandro lee media hora, un libro sobre los indios de las praderas. Cuando lo cierra, piensa, un tanto desalentado, que nunca ha hecho nada digno de ser contado. ¡Tanto leer libros de viajes y de exploraciones, y lo más arriesgado que ha realizado en su vida es pasar cuatro semanas lejos de su familia, en Inglaterra! Menudo aventurero, menudo superhéroe está hecho… Justo antes de apagar la luz, ha leído una canción de amor sioux: «Puedes tomar el sendero de guerra / cuando oiga que tu nombre ha hecho algo valeroso / entonces me casaré contigo». La india sioux que inventó esa canción… ¿Cómo sería?, piensa, amodorrado…